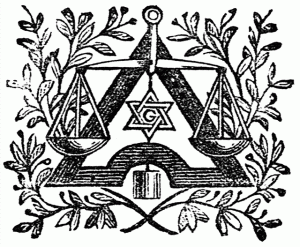
Es un lugar común decir que en la masonería todo es símbolo. Que los símbolos nos hablan. Que a través de ellos y reflexionando sobre su significado nos construimos como masones; considerando esa reflexión como un puente entre lo imaginado y lo real. Entre el valor y significado que le atribuimos al símbolo y el efecto que esperamos alcanzar con su uso interior.
Pero qué valor, qué significado le atribuimos a eso que hemos dado en llamar símbolo; y sobre todo, cómo construimos un símbolo que sea considerado y aceptado como tal por los demás en cuanto representación sensible de una idea que compartamos y nos sirva para entendernos y avanzar.
Porque el poder del símbolo se basa en que esas representaciones subjetivas de la realidad pueden ser compartidas hasta darles esa condición de “certeza externa” que llamamos objetividad, de modo que un compás sea algo más que un elemento de dibujo o un nivel o plomada elementos de reflexión a la par que instrumentos de construcción.
Es entonces cuando el símbolo, para un grupo determinado, se constituye en algo común que se comparte, de modo que su función se asiente dentro del rito, de la reflexión común; por mucho que la interpretación y las formas particulares de ésta sean distintas para cada persona, e incluso diferentes según el momento de la peripecia vital en que se trabaje el símbolo.
Y es esa flexibilidad del símbolo lo que le da fuerza para perdurar en el tiempo, en tanto no es una idea cerrada, un dogma, sino que se enriquece con las interpretaciones de los que compartimos un ideal común más amplio. Si bien, no todas las interpretaciones tienen cabida en ese campo común del ideal. Hay límites. Por extraño que esto pueda sonar en algo que en masonería es un desiderátum: “el libre pensamiento”.
Si cada masón usa los símbolos como algo vivo, que le tocan en cada momento de su vida, que están en constante evolución con su peripecia vital, ¿cómo pueden tener una limitación que esté más allá de su libre albedrío interpretativo? Si con los símbolos que nos proporciona la masonería vamos construyendo un universo propio que nos hace entender de otra manera nuestra posición en el mundo, ¿cómo podemos, entonces, hablar de límites?
Si con los símbolos damos sentido a una parte de nuestro mundo al tiempo que lo ordenamos con y para los demás; si con los símbolos nos constituimos en creadores de un mundo donde la intuición nos da un conocimiento inmediato de lo aparentemente desconocido -asegurándonos ilusoriamente el control de la situación-, estaremos entonces en la construcción de un campo donde ciertas reglas de juego deben ser respetadas para saber de qué hablamos cuando le damos un sentido personal a un símbolo común, que no desvirtúe su esencia ni lo haga incomprensible e inservible para el otro.
Los símbolos que los masones utilizamos para construir una realidad acorde a nuestros objetivos son los que modifican las identidades individuales y la colectiva. El animal simbólico que somos nos hace capaces de representar el mundo a través de símbolos. Ya no somos sólo seres racionales, sino que, además, ahora también somos seres simbólicos, capaces de crear e interpretar símbolos.
Ahora bien, esta posibilidad queda íntimamente ligada a nuestra capacidad de razonar: somos seres simbólicos porque previamente somos racionales; creamos e interpretamos símbolos porque somos capaces de pensar en ellos. Sin este requisito previo no hay símbolo ni significado imaginario. No hay intuición ni conocimiento compartido sobre valores atribuidos a elementos o figuras inertes que no hayan pasado por el filtro de la racionalidad. Si somos capaces de representar el mundo por medio de símbolos es porque previamente hemos sido capaces de pensarlo.
Y es en esta condición de elementos creados por el raciocinio donde los límites aparecen. Ya que transmitir emociones con símbolos, interpretar éstos, que no conjeturar, implica en algo que puede considerarse ilimitada -la interpretación-, la coherencia interna del discurso. Coherencia que tiene que ver con el objeto -el símbolo-, con la historia previa de lo interpretado, con la intención del interpretador y con la interpretación del oyente.
Los símbolos no existen per se, sino que son creados. No existen los arquetipos que se manifiesten como las ideas en la cueva de Platón, aislados de la historia personal. No son imágenes ancestrales autónomas de la historia social de la persona.
Los símbolos son usados en los ritos por su poder evocador, por su fuerza para traernos al imaginario común “evidencias” que compartimos. Pero esas “evidencias” pueden estar basadas en formas distorsionadas o extrañas, sólo comprensibles intragrupo, de realidades que se pretenden ciertas e inmanentes.
Entonces los símbolos no sirven para la reflexión, sino sólo para el acatamiento a “verdades” que quizá fueran útiles en su momento, pero que con la historia se han vuelto anacrónicas. Se usan, se visten, o escriben pero difícilmente se sabe por qué se usan, para qué sirven, cuál es su origen o qué función tienen hoy en la masonería.
Entonces lo simbólico pierde el sentido ritual para convertirse en rutina. Hacemos pero no entendemos por qué lo hacemos. La acción se convierte en tropismo creando significantes ajenos al símbolo. Aquí, la distorsión simbólica nos aprisiona sin que seamos capaces de entender qué sentido y significación han tenido.
Los símbolos son nuestra herramienta y nuestro lenguaje. Sin ellos quedaríamos indefensos ante el caos que la irracionalidad de las emociones. Cuidémoslos. Pero sobre todo: entendámoslos.
He dicho.
Ricardo Fernández.


